
La Ruta Collas es la carretera que se ha convertido en símbolo de avances técnicos pero también de acusaciones de la oposición. Estos la consideran el símbolo del despilfarro correísta por su costo por kilómetro lineal: más de USD 20 millones. Esta vía fue la opción más adecuada para salvar la improvisación de un alcalde que inauguró un aeropuerto internacional sin vías rápidas de acceso.
El taladro penetra en la montaña y lo que esparce es una nube de polvo arcilloso blanco, demasiado fino para evitarlo, y provoca varios pequeños derrumbes. Como tiza echada al viento. Al filo de esa montaña se puede ver el gran cañón del río Guayllabamba en su viaje hacia el mar, y la Ruta Collas como una larga serpiente gris obscura que serpentea por sus flancos. Pero lo que llama más la atención desde ese balcón privilegiado, que es el campamento de prácticas de ingeniería y mantenimiento de la empresa Panavial, son los cortes de entre cien y ciento cincuenta metros en las montañas por donde pasa la polémica vía que une el aeropuerto de Tababela con la zona norte de Pichincha y sirve de acceso al aeropuerto para más de diez mil vehículos diarios.
Los taludes son como tajos que han deformado el paisaje natural de esta zona extremadamente seca y de un suelo arcilloso que desmorona como un talco gris cuando la mínima ráfaga de viento, que son muchas, lo peina. Y sobre los taludes, destacan coloridas cubiertas de un material entre hierro y plástico que le ha cambiado también el color a los montes: el de la tierra estéril, donde no aparece el atisbo de un verde, a enormes manteles de colores claros que reverberan al sol. Los cortes en las montañas impresionan. Esta obra de ingeniería, o mejor dicho, de ingenierías, es, sin embargo, el orgullo técnico de la constructora. Sus técnicos se han paseado por América Latina mostrando las técnicas constructivas y hasta han ganado un premio latinoamericano de ingeniería por cómo cortaron la montaña y sostuvieron los taludes.

El primer acceso se lo hace desde el lado sur, el cual conecta con el aeropuerto. Los problemas empezaron precisamente por ese lado, en lo que se llamó el kilómetro olvidado. El último kilómetro de la ruta para llegar a la terminal aérea, que no se cotizó porque en la planeación inicial no se sabía cómo iba a quedar el acceso definitivo a la terminal. Ahí, el sol de Tababela pone el asfalto a temperaturas superiores a los 60 grados centígrados. Bajo el pleno sol de las dos de la tarde, se puede freír un huevo.
Esta historia comenzó cuando el ex alcalde de Alianza PAÍS, Augusto Barrera inauguró el aeropuerto y para su acceso solo estaba contemplada la vía antigua Tumbaco-Pifo, pasando por el viejo y querido puente Bailey sobre el río Chiche, un puente metálico metálico prefabricado que fue colocado por una emergencia hace 40 años y ahí se ha mantenido. Pero el incremento del paso de los vehículos, del flujo de pasajeros por el puente, empezó a causar estragos. El aeropuerto fue inaugurado con pompa el 19 de febrero del 2013 y desde ese mismo día de operaciones se vio que la congestión vehicular volvía misión imposible llegar a tiempo a un vuelo.
Entre una y dos horas, si nada pasaba, se podía demorar un pasajero desde el centro norte de Quito hasta Tababela. Cundió la desesperación ciudadana, pues no había alternativa: la Ruta Viva estaba en pañales y la Collas, cuya construcción empezó en el 2011, estaba estancada entre reclamos de los constructores y disputas con el Ministerio de Obras Públicas.
La situación colapsó cuando un vehículo pesado detuvo el tránsito por el Chiche, entonces los reclamos estallaron. Ese año fue de crisis para los decenas de miles de usuarios del nuevo aeropuerto. El costo político para el alcalde Augusto Barrera no se hizo esperar. Era aquel un año electoral para la renovación de las dignidades seccionales y Barrera optaba para la reelección como alcalde de Quito. Finalmente la perdió, por otras razones, aunque las molestias de miles de pasajeros retrasados de sus vuelos por la improvisación municipal pudo haber influido.
La obra inició sin informes de ingeniería ni fiscalización, y, lo peor, sin estudios de suelo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), aceptó esta ruta como una decisión ya tomada desde el Municipio de Quito. La titular del MTOP, María de los Ángeles Duarte, decidió que la ruta sería un paso lateral a cargo de la empresa concesionaria de la Panamericana, Panavial. Sus ejecutivos se negaron a realizar un proyecto sin estudios pertinentes; sobre todo porque conocían, por su experiencia vial en la zona del Guayllabamba que esas montañas eran de material suelto, una ceniza no compactada que no soportaría la intervención sino a un muy alto costo. Hubo enojo desde el gobierno central, y pidieron apoyo al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que se hizo a un lado con el argumento que la obra, aparte de ser técnicamente una locura, duraría al menos cinco años; tampoco una empresa china invitada a participar aceptó la mega obra, con el argumento de que era "inejecutable". Entonces volvieron a la concesionaria y sus ejecutivos recibieron la conminación gubernamental en el despacho ministerial: "es una orden del Presidente".



La obra continuó en medio de dificultades entre la contratista y las autoridades gubernamentales. La empresa llegó incluso a parar las actividades por problemas administrativos y conflictos.
"En este periodo se firmó una adenda el 4 de marzo de 2013, que modificó el contrato suscrito el 26 de agosto de 2011. Se incorporó el “kilómetro olvidado”. También se determinó que el puente sobre el río Guayllabamba sería en volados sucesivos y se decidió la construcción de un intercambiador en lugar de los inicialmente acordados pasos deprimidos. Y un cambio determinante para el costo: se eliminó la construcción de las vías conectoras y en su reemplazo se estableció la protección de taludes.
"En esta adenda, también se ampliaron los plazos de entrega y se incrementó en un 77% el costo de la vía: se firmó que el Estado pagaría USD 195 millones.
"Las cosas no quedaron como se acordó en marzo de 2013. Ese mismo año, el 16 de octubre, Duarte y el Gerente de Panavial suscribieron un segundo contrato modificatorio. En esta ocasión, para “la construcción de la variante en el sector del cruce del río Guayllabamba de 1,76 km, incluyendo la construcción de un puente metálico de 150 metros, lo que sustituye la obligación de ejecutar la construcción del puente con volados sucesivos sobre el río, como se había estipulado en la adenda de marzo de 2013”. Cuando se firma esta segunda adenda ni siquiera estaban listos los estudios definitivos de la variante propuesta, por lo que no podía establecerse su costo final. Recién cuando concluyó la obra, en el acta de recepción provisional se supo que esa variante de 1,76 kilómetros, incluido un puente metálico de 150 metros, costó casi 79 millones. Una de las razones del elevado costo está en el recubrimiento de taludes, estipulado en la segunda adenda, pues se estiman 32 millones adicionales", reveló el portal colega Focus.
300 MÁQUINAS SE MOVIERON SIMULTÁNEAMENTE DURANTE LA OBRA, EN LA CUAL TRABAJARON 1500 PERSONAS Y ENTRE ELLAS 60 TÉCNICOS EN ALTA INGENIERÍA.
Pero una de las mayores dificultades de la vía fue la falta de estudios de suelo. La empresa contrató a una de las empresas de referencia mundial en el tema de análisis: Santollo, de México. Y al empresa ecuatoriana Geosuelos hizo la operación en el terreno: 50 sitios de perforaciones de 1500 metros de profundidad. Para darse una idea de la profundidad, desde la avenida Occidental en Quito hasta las antenas del Pichincha, son mil metros. Se hicieron esas de perforaciones para estudiar la consistencia y reacción del suelo de toda la ruta, y el comportamiento mecánico del suelo y así diseñar el tipo de talud y el tratamiento que se daría a cada corte de la montaña para hacer la cimentación adecuada. Todos los estudios y diseños sirvieron para encontrar el ángulo de inclinación adecuado en los taludes. Eso incluía la investigación de cómo impactaba la erosión del agua y del viento en la estabilidad de los taludes. Por el impacto, sobre todo de las ráfagas de viento en el cañón del Guayllabamba se determinó que el 100% de los taludes debía estar recubiertos, ya sea por hormigón lanzado o fibras especiales.
Cuando entraban las máquinas a cortar la montaña —trabajaron unas 300 máquinas simultáneamente— de acuerdo al ángulo de inclinación, se aplicaron chorros de polímeros químicos en cada metro a cubrir, para dar estabilidad al suelo y evitar el polvo por la acción del viento. Esto último era fundamental, pues la zona es muy ventosa y levanta toneladas de partículas de tierra; de no haberse aplicado esta técnica —que fue traída de México— habría sido imposible la operación del aeropuerto internacional. Luego se procedía a la puesta de las mallas, que son de varios tipos, de acuerdo al tipo de suelo. Cada una de estas fue sujetada, metro a metro, por miles anclajes que se colocaron con taladros. Las "anclas" consisten en alambres de acero de dos metros de largo que se introducen en orificios hechos a la montaña, con taladros especiales que se mandaron a hacer en Estados Unidos, Alemania y Francia, exprofeso para la obra. Así, se fijaron las coberturas en las montañas, con un capacidad de resistencia de entre 20 y 27 toneladas. Así, de acuerdo a los estudios del suelo que se iban obteniendo en tiempo real, se decidía qué tipo de protección se daba al talud, si con las técnicas de hormigón lanzado o la doble capa de mallas ancladas a las montañas. En el primer contrato de la obra no se puso el costo del revestimiento de los taludes, dicen los ejecutivos de Herdoiza-Crespo.
Las cifras de esta obra son gigantescas. En total se movieron 20 millones de metros cúbicos —lo cual equivale a la tercera parte de la tierra que se movió en la ampliación del Canal de Panamá—, 600 mil metros cuadrados de mantas para recubrir los taludes, 700 mil metros cuadrados de mallas cobertoras, 100 mil anclajes —que son unos discos metálicos, similares a los CD, pero de acero—, 20 millones de kilogramos de cemento, 200 mil metros cuadrados de mallas de alambre. Lo que se usó en el revestimiento, equivale a haber levantado un muro de 2.4 metros de altura entre Quito y Manta (393 km).

USD 111 MILLONES FUE EL MONTO DE LAS DOS GLOSAS QUE IMPUSO LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN CONTRA DE LA EXMINISTRA DE TRANSPORTE Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA HERDOÍZA CRESPO.
Todo esto para trabajar en una zona de ceniza volcánica no compactada, con apenas el 3% de humedad, donde cada golpe en la montaña se convertía en una nube de polvo.
El ingeniero Alejandro Peñaherrera, de Geosuelos, consultado por Plan V, dijo que "exageraron" en la seguridad del diseño de los taludes, pues la zona de Collas es uno de los sitios de más alto riesgo sismo en el Ecuador. Esto se demostró en el sismo de agosto del 2014, apenas inaugurada la Ruta. No hubo un solo deslizamiento, a pesar de que el epicentro fue en Collas, tuvo 5.1 de magnitud, a 5 kilómetros de profundidad.
Todo este trabajo, según Marcelo Herdoiza, justificaron el costo de más de USD 240 millones para los 11.7 kilómetros de la obra, que incluye un puente de 150 metros, las escombreras para depositar y compactar los millones de metros cúbicos de tierras, los colectores de agua que en sí mismo resultaron en una obra de alta ingeniería de alta complejidad. Para los constructores esta es una obra de muy alta ingeniería.
Para la Contraloría General del Estado, sin embargo, hubo un "sobreprecio" de 111 millones de dólares en relación al proyecto original. El organismo de control estableció dos glosas por esa cifra en contra de la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, y una glosa solidaria de 31.3 millones en contra de Herdoiza Crespo. Para la Contraloría, el presunto sobreprecio se dio por la firma de dos ampliaciones al contrato original, firmadas el 4 de marzo y el 16 de octubre del 2013. La primera glosa, de 75 millones, se refiere a que la exministra habría eliminado el pago de las planillas con bonos del Estado, además de haber autorizado cambios técnicos que afectaron el costo final de la obra. En la segunda glosa, de 35,8 millones, la Contraloría afirmó que Duarte firmó una segunda ampliación del contrato en la cual se suprimió la construcción de un puente de 342 metros de luz y en su lugar de hizo una variante que incrementó en 1.76 kilómetros la distancia de la vía. Para Marcelo Herdoiza, estas variantes tuvieron sus razones técnicas, pues el puente, dijo, además de estar en el trazado original sin estudio técnico alguno, estaba sobre una zona de alto riesgo sísmico, y la variante, que condujo la Ruta por el filo de la montaña, incluyó un puente de 150 metros de luz, que se hizo con tecnología italiana.
Fue, dijo, una decisión "presidencial" para acelerar los trabajos: el gobierno quería que se acortara un año el plazo de la obra, pues la demora en la construcción estaba afectando negativamente la movilidad al aeropuerto de Tababela y también la popularidad del alcalde Barrera.

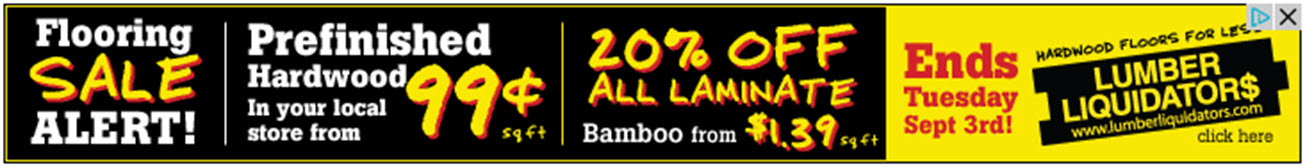






0 Comments